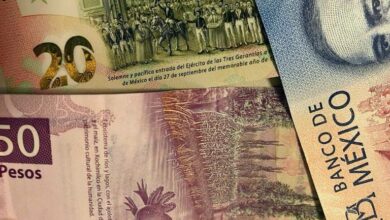México y su deuda con la dignidad menstrual

En este país no somos ajenos a ese término. ¿Cómo serlo, si en México el 52.8 % de la población tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza?1 En esa misma línea, se han desarrollado estudios e investigaciones que pretenden analizar el estado de la pobreza educativa, la pobreza en el acceso a los servicios de salud, la pobreza en la vivienda, la pobreza alimentaria.2 La labor del Estado es identificar estos índices y crear leyes y políticas públicas en consecuencia.
Sin embargo, en pocas y recientes ocasiones, el Estado mexicano, así como organizaciones no gubernamentales, ha destinado recursos y esfuerzos para desentrañar las aristas de una compleja problemática: la pobreza menstrual.3 Ahondar en el por qué excede el objetivo de este artículo. Basta con decir que la inequidad estructural de género provoca que se ignore la importancia de estudiar de manera diferenciada los fenómenos que afectan al sector poblacional menstruante. La sangre menstrual ha sido un tema ignorado por la agenda a pesar de que en México se calcula que entre el 30 % y 35 % de la población se encuentran en edad menstrual.4
El hecho de que el gobierno mexicano, históricamente, haya cerrado los ojos ante un fenómeno de dimensiones titánicas no es un impedimento para preguntarnos lo siguiente: ¿Qué es la pobreza menstrual? ¿Cómo las condiciones de pobreza afectan de manera diferenciada a las mujeres, niñas, adolescentes, personas no binarias y hombres trans? ¿Por qué la falta de tratamiento al fenómeno menstrual incide en el acceso y goce de derechos interrelacionados?
La pobreza menstrual: entre el silencio y la vergüenza
El Fondo de Población de las Naciones Unidas define la pobreza menstrual como “la lucha que enfrentan muchas mujeres y niñas de bajos recursos al intentar adquirir productos menstruales”.5 Sin embargo, esta definición no es suficiente para dar cuenta de la complejidad del problema. En palabras de Jennifer Weiss-Wolf,6 limitar nuestro entendimiento de la menstruación digna al acceso a productos de gestión menstrual deja de lado la comprensión y complejidad de los círculos de pobreza que, aun cuando obran en perjuicio de la población en general, tienen un impacto diferenciado en las corporalidades menstruantes.
Pensemos en un proceso menstrual sin agua, sin jabón, sin acceso a espacios con privacidad, en lugares sin mecanismos de recolección de basura y sin acceso a servicios de salud ginecológica. Pensemos en un proceso menstrual sin la información suficiente para saber qué es lo que sucede con el cuerpo, de dónde viene la sangre. Pensemos en un proceso menstrual plagado de prejuicios que excluyen a las mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias de los espacios que como sociedad compartimos.
Por tanto, se puede definir la pobreza menstrual como la falta de acceso a recursos materiales e inmateriales que son esenciales para tener un proceso menstrual digno, informado, salubre y libre. Insistir en una definición más completa no es un capricho teórico. Según Marni Sommer,7 las visiones unidimensionales8 de lo que implica menstruar en esferas de pobreza provoca que se promuevan soluciones que no llegan a tener un impacto significativo. Las medidas destinadas únicamente a la distribución de productos menstruales, sin atender todos los elementos que entran en juego a la hora de comprender qué implica un proceso menstrual digno, serán insuficientes para llegar al objetivo deseado: la disminución de los índices de pobreza menstrual entendida en su integralidad, la disminución de las tasas de absentismo escolar y laboral y la participación de las mujeres, niñas, hombres trans y personas no binarias en la esfera pública.
Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando la menstruación permanece alejada de la agenda pública y se concibe como un tema incontrovertiblemente privado?
Derecho a la educación: entre el absentismo escolar, la falta de infraestructura y la educación sexual precaria
La Constitución mexicana, así como diversos tratados internacionales ratificados por México, reconoce el derecho a la educación. Establece que ésta deberá ser, entre otras cosas, universal e inclusiva. La falta de perspectiva menstrual y tratamiento serio de este hecho biológico provoca que las niñas y adolescentes dejen de asistir a la escuela.9 Hablar de universalidad e inclusión se torna cínico en el contexto actual.
¿Cómo hablar de inclusión y universalidad cuando el 28 % de los planteles educativos de educación básica no cuentan con servicios de agua diaria y el 2.2 % no cuentan siquiera con suministro de agua? ¿Cómo hablar de inclusión y universalidad cuando solamente el 32.3 % de los planteles de educación básica tienen conexión a la red pública de drenaje y el 3.1 % no cuentan con ningún servicio básico (agua, luz, drenaje)? ¿Cómo hablar de inclusión y universalidad cuando se destinan porcentajes minúsculos del presupuesto al mantenimiento, habilitación construcción y reconstrucción de los planteles educativos?10 ¿Cómo pretendemos que la población menstruante se sienta segura en espacios escolares precarizados?11
Más allá del entendimiento tradicional del absentismo escolar, un proceso menstrual sin baño, sin agua, sin privacidad y sin mecanismos de recolección de basura ocasiona un fenómeno que Anna Dahlqvist denomina absentismo escolar dentro de las aulas.12 Aun cuando las niñas, adolescentes cis y trans no dejan de ir a la escuela durante su menstruación, la falta de infraestructura apropiada provoca un rezago en su desempeño. Si bien, físicamente están en el salón de clases, psicológicamente no pueden dejar de pensar en su estado menstrual.
Asimismo, la Constitución señala que la educación deberá basarse en el principio de igualdad sustantiva. Partiendo del hecho de que la menstruación sigue siendo un fenómeno de discriminación y exclusión por razón de género, cabe preguntarnos ¿dónde quedan las asignaturas sobre educación menstrual? ¿Cómo puede ser que, hasta la fecha, los programas de la SEP no hagan referencia autónoma al fenómeno menstrual desvinculado de la reproducción?13 ¿Por qué no se ha insistido lo suficiente en la capacitación de docentes especializados en sexualidad, reproducción y menstruación?14
Mientras el Estado no asuma la responsabilidad de construir puentes de salida de ideas prejuiciosas alrededor de la menstruación hacia un modelo de conocimiento e información sobre este fenómeno, niñas, adolescentes cis y trans seguirán menstruando desde la vergüenza, el miedo y el silencio. Mientras no se asuma la importancia de desarraigarnos de las ideas erróneas que tenemos alrededor de la menstruación, la equidad seguirá siendo una meta lejana.
Derecho a la protección de la salud: la falta de tratamiento de las enfermedades y trastornos derivados de la menstruación
Se calcula que entre el 10 % y el 15 % de la población menstruante sufre de endometriosis.15 Entre el 6 % y el 10 % padece de síndrome de ovario poliquístico.16 Entre el 45 % y 95 % llega a presentar síntomas de dismenorrea primaria o secundaria.17 Sin embargo, ni la Ley General de Salud, ni las leyes de salud locales reconocen ningún trastorno derivado de la menstruación. ¿Basta con que en México la Constitución prevea el derecho a la protección de la salud, aun si las leyes correspondientes fueron emitidas bajo una perspectiva que ignora los padecimientos que trastocan a mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias?
El silencio de las leyes no solamente provoca una afectación en la esfera individual de la población menstruante, sino que contribuye a la cultura del ocultamiento menstrual.18 Esto es, en la medida que no se aborda como un tema de salud pública, se promueve la idea de que es un tema que debe ser abordado desde la esfera privada, sin tomar en cuenta que su invisibilización contribuye a la construcción de estructuras de discriminación por razón de género en donde las mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans y personas no binarias no pueden desarrollarse de manera íntegra en los espacios públicos.
Cabe destacar que los índices de violencia ginecológica en el país inhiben la búsqueda de atención médica. Asimismo, la falta de aplicación de los protocolos para tratar a hombres trans y personas no binarias provoca una afectación diferenciada en este sector poblacional.19 Lo anterior ocasiona índices de subdiagnóstico elevados, afectación a la salud a largo plazo y la cristalización de una de las ideas más perjudiciales que, como sociedad, hemos asumido como incuestionable: la menstruación es intrínsecamente dolorosa.
Derecho al trabajo: la construcción de espacios masculinizados
Del texto constitucional se desprende el reconocimiento del derecho al trabajo en condiciones dignas. Surge una pregunta: ¿con qué cara hablamos de dignidad cuando los espacios laborales no se adecuan a las necesidades diferenciadas de mujeres, hombres trans y personas no binarias?
El hecho de que las leyes omitan reconocer que es necesario entender el derecho al trabajo en conjunto con la procuración de la menstruación digna provoca que para no pocas personas los espacios laborales sean de difícil acceso. De nuevo, esto no solo se relaciona con la accesibilidad de productos menstruales, sino con las ideas perjudiciales que vinculan necesariamente a la menstruación con el espacio privado.
Pensemos en las personas que padecen de enfermedades menstruales incapacitantes y en los espacios de trabajo que anteponen la producción sobre el bienestar de sus personas empleadas. Pensemos en los horarios y espacios inflexibles. Pensemos en las mujeres, hombres trans y personas no binarias que prefieren no hablar de esta situación por miedo a sufrir señalamientos y discriminación.
Empezar a construir un país con perspectiva menstrual
No se puede cerrar este escrito sin reconocer la labor que ha hecho el colectivo Menstruación Digna México, así como diversas personas legisladoras. La eliminación del IVA a los productos menstruales, así como las reformas a distintas leyes de educación y salud locales en materia a acceso a productos menstruales se debe, en gran medida, a su labor incansable por la justicia menstrual. Señalar su lucha y compromiso es, sin duda, imprescindible.20 Sin embargo, aún queda mucho por hacer.
Para eso, debemos estudiar las lecciones que nos ha dejado la experiencia legislativa y regulatoria de distintos países que han pretendido incorporar medidas para impulsar la justicia menstrual. Analicemos el caso de India, país que eliminó el impuesto a los productos menstruales en 2018, sin embargo, el 60 % de la población sigue sin poder acceder a ellos. Este número se incrementa en un 20 % cuando se analiza el estado de las regiones más pobres.21 Veamos el caso de Kenia, país que pretendió incorporar una política de distribución de toallas menstruales a la población en escolar. Sin embargo, muchos de estos se desperdiciaban ¿La razón? La falta de acceso a ropa interior por parte de niñas, adolescentes y profesoras llevó a que las toallas menstruales tradicionales sean obsoletas para gestionar correctamente su menstruación.22 Hablemos del caso de Japón, país que incorporó la licencia menstrual en 1947, sin embargo, hasta la fecha se ha reportado que las mujeres suelen no utilizarla porque temen ser discriminadas o despedidas de su trabajo por exponer su estado menstrual.23
Necesitamos estudios y datos que diluciden la dimensión del problema. Como señala Caroline Criado Pérez, el éxito del desarrollo de las políticas públicas está en función de la recolección y análisis de datos previos. Un presupuesto fundamental para implementar medidas adecuadas destinadas a eliminar la pobreza menstrual es la seriedad con la que las organizaciones estatales y paraestatales recaban datos disgregados sobre el estado de la menstruación en el país.24
La eliminación de los impuestos a los productos menstruales es un paso fundamental en la lucha por la justicia menstrual. Permite introducir en el debate público los temas relacionados con la menstruación. A pesar de ser una medida necesaria, no es suficiente. Según el análisis realizado por Jennifer Weiss-Wolf,25 la eliminación del IVA a los productos menstruales logra beneficiar a aquellas personas que pueden comprarlos al mayoreo. Sin embargo, las poblaciones más pobres tienden a comprar productos menstruales de manera individual, en pocas cantidades, por lo que la eliminación del impuesto suele no tener un impacto significativo en el precio final.
Como menciona Chris Bobel,26 las políticas de mera distribución de productos menstruales, sin otras complementarias, propagan la idea de que la menstruación es un problema y su gestión es una solución. Es fundamental implementar medidas que tengan como finalidad reconceptualizar la manera en la que se piensa y se vive la experiencia menstrual. Para esto, es necesario contar con personas educadoras expertas en el tema que funcionen como un puente de transición entre el ocultamiento menstrual y la menstruación digna.
La menstruación debe ser entendida y enseñada como un indicador de salud y bienestar. Como un hecho que, si bien marca la posibilidad de reproducción, también puede ser comprendido y estudiado como un fenómeno independiente. Los programas educativos deben incorporar una perspectiva de libertad reproductiva: no todas las personas que menstrúan quieren o pueden gestar. Incorporar dicha idea puede ayudar a ampliar el alance de los programas de educación menstrual, a saber: información sobre el ciclo y sus fases; enfermedades y trastornos relacionados con la menstruación; normalización del lenguaje vinculado con la menstruación; prácticas e ideas saludables alrededor del ciclo; variedad en el uso de productos; implicaciones de la pobreza menstrual en México y el mundo; la menstruación más allá del género; entre otras. En esencia, la educación menstrual integral puede funcionar como un verdadero contrapeso ante las ideas de impureza, secrecía y alienación.
Asimismo, en México aparece en el radar la posibilidad de introducir la licencia menstrual: mecanismo que permite a las mujeres, hombres trans y personas no binarias ausentarse del trabajo en caso de tener periodos menstruales dolorosos o incapacitantes. Sin embargo, esta ha sido una medida profundamente criticada, no porque sea una política irreflexiva, sino porque se introduce sin programas complementarios que ayuden a modificar el acercamiento y las ideas que se tienen alrededor de la menstruación.27
Necesitamos ver todas las aristas de la problemática, señalar que es un tema de justicia social y entender que la menstruación no puede permanecer en la penumbra. México tiene una deuda con la procuración de la menstruación en condiciones dignas. ¿Asumiremos la responsabilidad de luchar por un país más justo para todas las personas?
Cecilia Kalach. Estudiante de la licenciatura en derecho del ITAM. Twitter: @KalachCeci